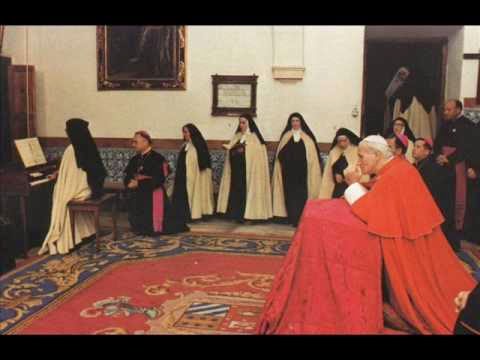Estamos contemplando estos días de Pascua tablas de Juan de Flandes que se veneran en Catedral de Palencia. Ya hemos visitado este Retablo de la Capilla Mayor del templo palentino. Hoy veremos la evolución de este Retablo. Muchos estudiosos e investigadores del tema han aportado documentación que permite ver la evolución y distintas obras que se llevaron a cabo en el retablo desde 1504 hasta 1609.
Después de los encargos previos y de haberse realizado las obras de arte requeridas, los elementos del futuro retablo pasaron a la espera de ser montados y colocados en la antigua capilla mayor pero no hubo lugar porque en 1509 el obispo Juan Rodríguez de Fonseca decidió trasladar esta capilla al lugar donde se encuentra ahora, espacio que estaba ocupado por el coro conventual. La nueva capilla mayor suponía un habitáculo mucho mayor por lo que hubo que replantearse el tamaño y posición de los elementos del retablo. La solución fue encargar el 19 de diciembre de 1509 al pintor Juan de Flandes una serie de pinturas en tabla que agrandarían en un cuerpo más en altura y dos calles en anchura. El trabajo de Juan de Flandes no se entregó hasta 1519.
Ese mismo año en el mes de enero el escultor Juan de Balmaseda firma un contrato para la ejecución de un Calvario de grandes proporciones que sería integrado en el ático del retablo. De este nuevo espacio se ocupa el palentino Pedro Manso, maestro de talla, firmando un contrato en 1522. Se requiere que tenga forma semicircular y que esté cerrado por una gran cornisa. En 1525 este proyecto sufre cambios y avatares entre los que se encuentra la retirada de cuatro escudos y el añadido en lo alto de toda una fila con las cabezas o bustos descrita anteriormente. En este año se contrata nuevamente todo el dorado y estofado del retablo. En las cláusulas del contrato se enumeran una gran cantidad de detalles a seguir para que el resultado final sea el de una magnífica obra de arte de gran calidad.
Desde mayo hasta septiembre de 1520 Alonso de Solórzano y Gonzalo de la Maza se ocuparon de una serie de reformas y del encajamiento para el Calvario. Todo ello va dando forma al actual retablo. En 1559 y siguiendo las recomendaciones del Concilio de Trento, el Cabildo decide colocar en el centro del retablo una imagen de su patrono San Antolín. Se sustituye así una tabla de Juan de Flandes con el tema del Calvario por la escultura de bulto redondo de este santo.
Entrado el siglo XVII se realizan una serie de reformas en toda la calle central y el primitivo San Antolín es sustituido por una talla de Gregorio Fernández de factura y rasgos muy al gusto de la época. Es de tamaño casi natural, con el cuello ligeramente curvado. Se remodela también la parte del tabernáculo, empezando por separar la mesa de altar para evitar el ahumado de las velas. En 1607 los escultores palentinos Juan Sanz de Torrecilla, Pablo de Torres y Alonso Núñez se encargan de los trabajos del nuevo tabernáculo. Dos años más tarde los pintores palentinos Francisco de Molledo y Pedro de Roda se comprometen a dorar la imagen de San Antolín de Gregorio Fernández y la parte donde va instalado el tabernáculo con la custodia y el Sagrario.
A finales del siglo XVIII y bajo el mandato del obispo Mollinedo se renueva el pavimento de toda la fábrica y se cubren los azulejos de la predela con paneles que imitan al mármol y al jaspe, todo decorado al estilo neoclásico propio del momento.
















._Capilla_mayor.jpg)
.JPG)







.jpg)